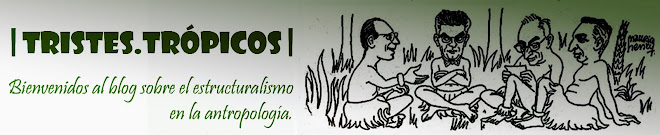El lingüista proporciona al sociólogo etimologías que permiten establecer, entre ciertos términos de parentesco, lazos no perceptibles de manera inmediata. El sociólogo inversamente, puede hacer conocer al lingüista costumbres, reglas positivas y prohibiciones que permiten comprender la persistencia de ciertos rasgos del lenguaje o la inestabilidad de términos o de grupos de términos (p.1).
Levi-Strauss (1945) considera que estas dos ciencias están ligadas y que aún cuando estas sigan vías distintas e independientes y se detengan ocasionalmente a conocer adelantes, se debe formalizar y sostener la ayuda reciproca de ambas.
Más tarde en su discurso, introduce a la fonología como la ciencia renovadora de las perspectivas lingüísticas. Sobre todo el aporte de Trubetzkoy (1933) de reducir el método en 4 pasos fundamentales:
En primer lugar, la fonología pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos “conscientes” al de su estructura “inconsciente” rehúsa tratar los “términos” como entidades independientes, y toma como base de su análisis, por el contrario, las “relaciones” entre los términos; introduce la noción de “sistema”: “la fonología actual no se limita a declarar que los fonemas son siempre miembros de un sistema; ella “muestra” sistemas fonológicos concretos y pone en evidencia su estructura; en fin, busca descubrir “leyes generales” ya sea que las encuentre por inducción o bien “deduciéndolas lógicamente”, lo cual les otorga un carácter absoluto. (Trubetzkoy, 1933 p.243).
Según Levi-Strauss (1945) la formulación de Trubetzkoy (1933) permiten a las ciencias sociales formular las relaciones necesarias, por lo que no debe haber solo una cooperación ocasional entre lingüistas y sociólogos, por el contrario, en el estudio de los problemas de parentesco el sociólogo se ve al igual que el fonólogo, según el autor los términos de parentesco, al igual que los fonemas son elementos de significación y adquieren esta solo al integrarse a un sistema; los sistemas fonológicos y de parentesco en sociedades de regiones lejanas unas de las otras, permiten creer que hay leyes generales que actúan ocultas al estudio del sociólogo. Resulta de lo anterior que, “en otro orden de realidad”, los fenómenos de parentesco son fenómenos “del mismo tipo” que los fenómenos lingüísticos, y que usando un método análogo, en la forma, al fonológico se podría llegar a resultados que signifiquen un real progreso de las ciencias sociales. Sin embargo para Levi-Strauss (1945) una dificultad obstruye la adaptación del método fonológico al de los estudios sociológicos, esta se da en que la analogía superficial entre ambos sistemas, fonológicos y de parentesco, es tan grande que incita a seguir una pista falsa, la cual para el autor será la asimilación de los términos de parentesco a los fonemas del lenguaje, desde el punto de vista de su tratamiento formal. El lingüista al buscar una ley estructural, analiza los fonemas en elementos diferenciales que son organizados en pares de oposiciones, por lo que el sociólogo puede, erróneamente, disociar los términos de parentesco de un sistema, siguiendo el método análogo, en otras palabras, el sociólogo buscaría en el plano microsociologico las leyes estructurales generales, como el lingüista en el plano infrafonemico. Levi-Strauss (1945) plantea del método anterior una triple objeción: el análisis científico debe ser real, simplificador, y explicativo. Como ejemplo el autor nombra los estudios de Davis y Werner (1935) donde los sistemas obtenidos son infinitamente mas complicados y difíciles de de interpretar que los datos de la experiencia (p5). El fracaso seria por un seguimiento demasiado literal del método del lingüista, mas no quiere decir que se deba renunciar a buscar el orden y significación de la nomenclatura de parentesco (p6).
El autor (1945), por los problemas anteriormente mencionados, propone el uso del método análogo donde este presente una forma simple, y toma el caso de los “sistemas de actitudes”. Cabe mencionar respecto de lo anterior que un sistema de parentesco apuntaría a dos ordenes distintos: uno que expresa, a través de términos, los tipos de relaciones familiares (una suerte de vocabulario) llamado “sistema de denominaciones”, y un segundo que apunta a las diversas conductas que derivan de los distintos niveles de parentesco, “sistema de actitudes”. Es en este ultimo donde se aplicaría la analogía, ya que de el sistema de actitudes dependería la cohesión y equilibrio de un grupo social, mas no se comprende la naturaleza de las conexiones existentes entre diversas actitudes ni su necesidad, en otros términos y como en el caso del lenguaje, conocemos la función pero nos falta el sistema (p6).
Bibliografía:
Levi-Strauss, 1945. El análisis estructural en lingüística y antropología, Antropología Estructural, trad. por E. Verón. Buenos Aires EUDEBA c1968.